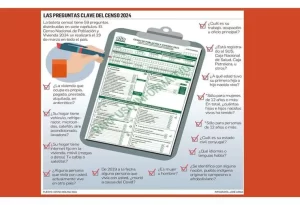Estoy escribiendo esto en una ciudad donde no hay bombardeos. No hay misiles rusos que se estrellen contra las casas y no hay sirenas de ataque aéreo con un aullido que te revuelve el estómago y te quita la energía.
Ojalá los ucranianos pudieran decir lo mismo. Después de un mes informando desde su país, acabo de dejar una nación bajo un ataque brutal y no tengo idea de cuándo terminará.
No es que no supiera de lo que era capaz Vladimir Putin. Informé sobre la anexión de Crimea en 2014 y luego sobre la guerra en el este de Ucrania, que fue provocada por los representantes y la propaganda de Rusia.
También informé durante muchos años desde la propia Rusia, cubriendo el asesinato y el envenenamiento de figuras de la oposición, las guerras en Chechenia y Georgia y horrores como el asedio a la escuela de Beslan, hasta que fui expulsada el verano boreal pasado como una “amenaza a la seguridad”.
Aún así, llegué a la capital de Ucrania, Kiev, el mes pasado, convencida de que el presidente de Rusia no lanzaría una guerra total contra ese país.
La idea misma parecía ridícula, irracional, desastrosa, y todas las personas con las que hablé en ambos países estaban de acuerdo.
Pero el 24 de febrero me despertó el ruido sordo de una explosión que demostró que todos estábamos equivocados.
Cuando comenzó la guerra, Nika estaba tan aterrorizada que se sentó en su piano y tocó los acordes tan fuerte como pudo, gritando a todo pulmón.
La joven de 15 años no podía soportar el sonido de las bombas.
Nika es de Járkiv, la segunda ciudad de Ucrania, pero nos reunimos en un motel de un pueblo pequeño lleno de familias que habían huido y vivían en la oscuridad, temerosas de que las detectaran los aviones de combate rusos.
Cuando llegamos, la recepcionista nos llevó rápidamente a la cantina instándonos a comer rápido ya que el personal tenía que llegar a casa antes del toque de queda.
Cualquiera que saliera después del anochecer corría el riesgo de recibir un disparo.

“No enciendan ninguna luz y no usen demasiada agua caliente”, instruyó. Cuando le preguntamos por el refugio antibombas más cercano, señaló algún lugar detrás de la cocina.
Nika había estado allí un par de noches pero apenas dormía. La adolescente dijo que su primer pensamiento cada mañana era: “Gracias a Dios que estoy viva”.
Hablaba en inglés, y la franqueza de su lenguaje era cautivadora.
“Estábamos en pánico porque teníamos que escondernos porque nuestra vida estaba en peligro”, contó Nika, describiendo cómo había pasado la primera semana de la guerra en el sótano de su tía.
“Hacía frío y era pequeño. No teníamos mucha comida. Este fue un período muy traumático”, dijo. “Ahora tengo miedo de cada sonido. Si alguien aplaude, creo que voy a llorar. Empiezo a temblar”.
A la luz de las antorchas, la adolescente recorrió en su teléfono imágenes de su vida antes de la guerra: poses sonrientes con amigos, en el parque, en su casa.
“Solo queremos volver”,expresó. “Queremos saber que nuestras familias estarán vivas mañana. Queremos paz”.
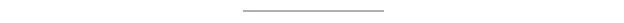
Járkiv está a solo 40 km de la frontera rusa. La mayoría de la gente allí habla ruso como primer idioma, no ucraniano, y tiene amigos y parientes del otro lado.
Presumiblemente, esa es la razón por la que Vladimir Putin pensó que sus tropas podrían entrar en Járkiv y tomar el control, o en Mariúpol, Sumy o Jersón. Pero calculó mal el ambiente.

La guerra que Rusia instigó en el este de Ucrania en 2014 ya había transformado el país y forjado una identidad nacional mucho más fuerte, incluso entre los hablantes de ruso.
Pero ahora que la guerra estalló en una invasión abierta, ha destruido cada pizca de relaciones “fraternales”.
Está matando a las mismas personas que Vladimir Putin dice que está salvando.
Entonces, mientras atravesábamos un paisaje ahora cubierto de puestos de control y trincheras excavadas en campos de trigo, también vimos docenas de vallas publicitarias gigantes que le decían a Rusia, o al mismo Putin, que se largara.
Otros mensajes colocados al borde de las carreteras iban dirigidos directamente a los soldados rusos: “Piensen en sus familias”, decía uno.
“Ríndete y mantente con vida”.
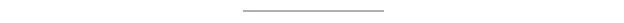
Durante gran parte de las primeras tres semanas de lucha, estuvimos basados a 200 km al sur de Járkiv, en Dnipró, una ciudad que se extiende a ambos lados del río gigante que divide Ucrania en este y oeste.
Dnipro era un refugio de relativa seguridad en la región mientras Rusia intentaba bombardear otras ciudades para someterlas.
Pero el 11 de marzo nos despertamos de una noche de largas sirenas de ataque aéreo con informes de un ataque en el centro de la ciudad.
Pronto nos encontramos junto a los restos humeantes de una fábrica de zapatos donde los misiles rusos habían matado a un jubilado que trabajaba como guardia de seguridad.

Mientras barría los cristales rotos de la escalera de su bloque de apartamentos, Natasha rompió en llanto describiendo los gritos aterrorizados de su hijo. “¿Con qué nos están matando?”, gritó cubriéndose la cara con las manos.
Hablando ruso, exigió saber por qué Rusia estaba haciendo esto. “No pedimos que nos salvaran”.
Era una declaración que escuché una y otra vez.
En ese momento, la gente ya había comenzado a abandonar Dnipró. El éxodo comenzó un día después de que la universidad en el centro de Járkiv fuera bombardeada.
De repente, nadie se sintió seguro, ni siquiera lejos del frente.
Así que las multitudes se amontonaron en los trenes de evacuación. Había mujeres gritando, mascotas apretujadas y hombres que trataban de que sus familias no los vieran llorando.
Escuché a uno repitiéndose a sí mismo que todo estaría bien mientras ponía una palma en la ventana de un tren que se llevaba a su esposa e hijo, quién sabe por cuánto tiempo.
Como todos los hombres, tenía que quedarse y esperar a que lo llamaran a pelear.
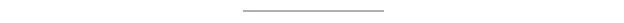
Huir de la propia Járkiv era más difícil, como descubrimos cuando recibí una llamada sobre una niña llamada Polina.
La niña de tres años tiene cáncer y su medicamento se estaba acabando. La familia necesitaba salir de Járkiv con urgencia, pero la ciudad estaba bajo un intenso fuego ruso y los padres de Polina no se atrevían a salir.
Cuando hablé por primera vez con su madre Kseniya, la niña apareció en la videollamada. Había estado jugando en un baño lleno de cojines porque Kseniya creía que estaría más segura allí si atacaban el edificio.
Los bombardeos no cesaban, por lo que los padres de Polina se armaron de valor y cruzaron peligrosamente la ciudad hasta la estación de tren.
Días después, Kseniya me envió videos de la niña saltando felizmente en un trampolín en el jardín de una familia anfitriona en la Polonia rural.
Dijo que se echó a llorar cuando los voluntarios los recibieron en la frontera.
“Después de cuatro días corriendo, de repente nos detuvimos y estaba muy triste”, explicó Kseniya. “Me alivia que mis hijos estén a salvo, pero toda nuestra vida se ha quedado en Járkiv”.
“Polina sigue preguntando dónde está su papá y no sé qué decir”.
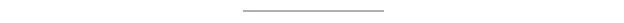
Poco después nosotros nos dirigíamos a Járkiv. Conduciendo hacia el norte, pasamos una fila de autos de 6 km que se dirigían en la dirección opuesta.
Muchos tenían letreros garabateados a mano pegados a los parabrisas que decían “deti”, o niños en ruso, con la esperanza de que eso pudiera protegerlos.
En los puestos de control alrededor de Járkiv escuchamos explosiones y pronto vimos la destrucción.

Junto a un edificio de apartamentos bombardeado por la mitad y los restos de un centro comercial, un grupo de personas esperaba en la nieve el autobús que saldría de la ciudad. No había horario, solo un rumor.
Svitlana, una entrenadora física, me dijo que un misil había caído a 50 metros de su departamento el día anterior y que no quería arriesgar su vida ni un momento más.
“No hemos dormido en una semana”, señaló, abrazando a un perro miniatura que temblaba dentro de su abrigo.
“Están bombardeando nuestras casas”. Podía oír las explosiones mientras hablábamos.
A poca distancia, miles de personas estaban refugiadas bajo tierra. Había familias viviendo en las escaleras, andenes y vagones de una estación de metro cercana.
Los voluntarios llevaban sopa y pan, pero jóvenes y mayores, incluidos los bebés, pasaban el día acurrucados en el suelo debajo de las mantas.
Estaban vivos, pero en un limbo aturdidor desde que la guerra había detenido toda vida normal.
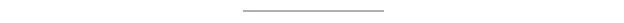
En mi vuelo de regreso a casa, me senté junto a una pareja que había huido de Kiev y se iba a quedar con su hija en Londres.
Se habían visto obligados a viajar por carretera a través de Ucrania, luego Moldavia y Rumania y estaban exhaustos.
También estaban enojados. En ruso, su primer idioma, la pareja explicó que sus familiares en Rusia se negaban a creer lo que les sucedió.
Nikolai les envió fotografías de bloques de apartamentos de Kiev destruidos por misiles rusos y de Mariúpol bajo asedio, sus residentes muertos de hambre y asesinados en sus calles.
Pero su primo le dijo que las imágenes eran falsas. Culpó al gobierno “nazi” en Kiev. Dijo que los ucranianos se estaban bombardeando a sí mismos.
Sé que muchos rusos valientes han sido arrestados por protestar contra esta guerra; otros han huido del país.
Pero unas horas antes de mi vuelo, también vi un video de Vladimir Putin dirigiéndose a una multitud abarrotada en un estadio de Moscú con la letra Z prendida en el pecho, el símbolo siniestro de su guerra.
El presidente de Rusia elogió las tropas que había enviado para “salvar” a los hablantes de ruso del “genocidio”.
Pensé en Nika, Natasha y Polina, en todo lo que había presenciado desde que la primera explosión me despertó sobresaltada en Ucrania el 24 de febrero, y sentí náuseas.
Sarah Rainsford
Corresponsal en Europa del Este, BBC